| 06 de octubre de 2025 | Publica tus noticias | Y cuando me llene el cuerpo de anfetas y de alcohol... |
|
Relatos :: Kike TurrónHabía ido llenando aquel hogar con mi mierda desde hacía diez años y ahora llegaba el momento de desalojar todo aquello, empaquetar toda la morralla y encontrarle una nueva ubicación también a mí. Un cambio de vida que, en realidad, lo detonaba un corte en mi relación sentimental. Ya sabéis que cuando uno rompe las palabras para-siempre, los trozos que saltan al de al lado provocan odio. No obstante, mi cabestro cerebro había desviado la atención del problema, había elegido como vía alternativa para la preocupación verdadera (y todo lo demás que acontece en la inhóspita región de los sentimientos) un camino bien distinto al que indica la lógica en sus luminoso letreros. Había desestimado absolutamente la previsible opción de lacrimógenas reflexiones beneditianas y finalmente todo el problema lo había resumido en un punto, en el volumen de mierda que arrastraba tras de mí en la mudanza. Como es habitual, las tripas cegaron al corazón, lo mismo que sucedió al principio de la relación, cuando el amor lo cegó todo con sus potentes luces largas. Lo primero por tanto era sacarlo todo de ahí una vez encontrada la casa nueva, lejos de la vieja por puras cuestiones económicas, apartada del barrio y de todo, en el campo, ¡a tomar por culo! Capitulo aparte merece el asunto de buscar casa, hablaríamos de antropología rural y para eso aún es pronto. Tardé bastante en llenar los cartones. Unas semanas antes había pedido que me guardasen algunas cajas en el veinte duros de debajo de casa. Caí en la cuenta de que ya no sería un habitual del negocio. Bueno, ellos habían llegado hace apenas dos años, aún les quedaba tajo en ese infame rincón de inútiles ofertas para vanas demandas. Cinco pisos por encima de su local yo trataba de reducir mi particular rastrillo de enseres a la mínima expresión, que era una larga e histriónica mueca de cajas marrones. Pensé mucho en tirar cosas que forzosamente debían terminar en el contenedor de la basura. Algunas cumplieron con su destino y otras ya caerían en próximas mudanzas, pasando previamente por mis calibraciones empíricas... próximas mudanzas, próximas eso se quedó como el eco final de esto, que era un principio en realidad. Bien pensado, lo mismo no se trataba de un eco y era más bien el amordazado corazón, que emitía gruñidos desde el zulo donde le retiene mi pecho. Da lo mismo. Cuando una entra a vivir con alguien, en fin, todo lo difícil de la convivencia... que es como todo, al principio una va de educado y al final sale en estampida y de malas maneras, siempre cagándola. Ocurre en todos lados menos en las comisarías, que uno sale y entra con sumo cuidado, pero siempre habiéndola cagado. ¿Cómo puede transformarse el antídoto que salva el corazón de uno en voraz veneno que aniquila los sentimientos de otro? La naturaleza será sabia, pero a menudo no sabe explicarnos sus enseñanzas, o lo hace muy rápido y nuestros apuntes no son más que indescifrables garabatos no aptos para el estudio. Luego pensé otra vez, mientras el rollo de celo marrón aseguraba los fondos de las cajas de cartón. La mayoría eran de productos de limpieza y aún olían a eso que nos venden como buen olor. Pensé esta vez en que me apetecía un litro y me tiré a la calle. Tampoco compraría más cervezas ni donuts ni patatas fritas al del frutos secos; este era el típico maniático que gustaba de exhibir su condición. Era un hombre a punto de jubilarse. Siempre lo decía y, su mujer, que se curraba el negocio con él, le decía que si, que al año siguiente, que la cosa estaba muy mal y que había que aguantar un año más por lo menos. Su hijo iba algunos domingos para cubrirles algún turno. Tengo entendido que el apuesto chaval, en algún desboque de farlopa típico de la edad, había fundido parte de los sudorosos ahorros de sus progenitores, condenándoles, por culpa de su insaciable nariz, a vender donuts y litros de cerveza durante cinco años más como mínimo. Al salir de la tienda miré arriba, a los últimos pisos, donde yo recogía mis enseres. Del mismo modo que no le haría ganar pasta al de la tienda, nunca más observaría a la vecina de enfrente, con la que coincidía al tender la ropa. Aquellos encuentros eran planos robados de la película La Ventana Indiscreta. Nos mirábamos con prudencial descaro, sabíamos de nuestras bragas y calzones y de las de los nuestros porque las tendíamos en una cuerda, nos mirábamos, pero una calle ancha y ruidosa hacía imposible la comunicación... durante años y años así, creo que llegó a tener cierta carga erótica el tender las lavadoras, cierta atracción prohibida, un caliente hálito de prohibida fantasía. Alguna vez salió en bragas a tender, eso si, con camiseta larga que la cubría impúdicamente y que sería alguna camiseta de su marido, que era grande y jugaba al fútbol por afición... Es igual, no importa lo que podría-haber-ocurrido, siempre queda lejos y no hay autobuses que te lleven allí, a la región de las segundas oportunidades. Mi cabeza mantenía ese registro aún, el de: no-volveré-a. Con unos tragos de cerveza fría, la soledad de la casa en esas horas y un porro, me las apañé para lograr descentrarme de la claustrofóbica realidad. Las manos seguían a lo suyo, porque el tiempo corría en mi contra. No es que sepamos poco, es que aprendemos constantemente. Eran cajas y cajas llenas de discos, ropa, un montón de revistas, la mini cadena, muchos libros, cintas de video, alguna manta, el ordenador, ¿sabes lo que ocupa una bolsa llena de zapatos? La guitarra, algún mueble, posters, algo de la cocina, ¡joder!, cuanto admiro a quién porta su vida entera en un macuto o a quién tiene una tarjeta de crédito llenita. Los de en medio somos un problema. Por cierto, que me dejé allí la lavadora voluntariamente, el primer electrodoméstico que compré con mi sueldo. Había sido relativamente fácil llenar ese hogar de mis cosas, poco a poco, escalonadamente, sorprendiendo gratamente a la nueva familia con cada cosa nueva que llegaba, porque aunque fuesen mis viejas cosas, para los que vivían conmigo eran novedad... esas cosas que ahora no paraban de ocupar cajas y más cajas. De paso, me acordé, alegraba a mi vieja con aquellas primeras mudanzas, porque ella veía como su retoño recogía velas buscando el viento en otra dirección, buscando otro aire distinto al de sus faldas. Esos cacharros que había traído habían marcando más consistentemente mi territorio en aquel quinto piso sin ascensor, haciendo en parte mío aquel espacio. Ahora, cada objeto mío era objetivo de atentado, en potencia, y lo entendía perfectamente. No obstante se me hacía denso empaquetar todo aquello, el proceso era pesado, sin sentido, pegajoso como el rastro de sustancia que deja la mozzarela fundida al tirar de ella. Tiraba de mi vida pero algo se quedaba allí pegado y hasta lograr arrancarlo por completo, había que distanciarse, hasta romper por completo esos hilos de mozzarela. Tiene su encanto hacer maletas para salir de viaje, pero deshacer una casa tiene su recoveco de pena. Creo (léase, estoy seguro) que algo se queda, ese algo que sabe a bueno y a malo. Las mudanzas son así, aún cuando se hacen para mejor, como era el caso. Allí se quedaban, destinadas a tapar las zanjas del olvido, como cuando llegué, paredes mal pintadas que cubrí y volví a cubrir con mi particular iconografía rockera, lámparas descolgándose del cielo, de un cielo que necesitaba desde hacía un par de años una capa de pintura que restase intensidad al amarillo nicotina depositado. Se quedaba el calambrazo que me llevé por ir de chapucillas y hacer de un enchufe dos, la luz de la terraza, las persianas imposibles de reparar como dios manda, las puertas lijadas a la mitad porque aquel aparato que anunciaban en la tele no las pelaba tan fácilmente como cuando lo manejaba el señor que salía en el anuncio, estantes y estantes colgados por aquí y allá que se iban quedando en pelotas, solo sujetando las marcas del polvo, las del tiempo se quedaban mis pisadas con los pies descalzos por los baldosines blancos, ahora fríos aún en verano, las gritonas literas de los niños que nunca conseguí que ajustasen del todo, también su armario, que me afané en ordenar una y otra vez olvidándome de que eran niños, ¡se quedaban tantas horas allí metido! Y pena había también, colega, pero como te conté al principio, yo hacía como que la aguaba, la disolvía para no quedarme atascado con la cosa de dejar atrás a una familia con la que viví mis buenos diez años, que se dice pronto. El decidido sentir de mi corazón, finalmente, casaba con la frase primordial en esto de las mudanzas: cosas, lo que son cosas, siempre hay que tirar. Por la taza del water ya había lanzado mi relación, así que, lo demás era coser y cantar, aunque yo, en realidad, solo quería cantar, cantar con la ropa descosida y hecha jirones, arrastrando tropecientas cajas de aromático cartón, pero cantar. En aquella casa pasó una vez algo curioso. Tenía una vecina un poco trastornada, de médico, vaya, pero sin ofender. La señora estaba envejecida prematuramente por unos nervios que la fustigaban continuamente, seguro que animados, los nervios, por unos hijos, tres, que se tomaban al pié de la letra su derecho a ser torcidos y, de propina, por un marido que la palabra corazón solo la escuchaba en la carnicería. Creo que era Carmen su nombre, sino, desde ahora lo será. De lo si que estoy seguro es que fumaba tabaco negro, el que fuese, pero negro, que subía a pedir de vez en cuando, aún sabiendo que allí arriba, donde yo vivía, no se trabajaba el negro. El resto de la vecindad era odiosa, como la mayoría de las comunidades de vecinos, solo que aquí no había ni una familia joven o enrollada para salvar la media de cretinismo que gobierna Madrid cuando deja de trabajar y se pone las zapatillas de andar por casa. Si hubiesen mandado a un grupo de estudiantes de psicología a ese bloque, hubiesen realizado unas prácticas del copón. En una de las viviendas del bloque, creo que en el segundo piso, una familia tenía una cría con la enfermedad de Down. El cabeza tenía un puesto en algún rastrillo y los domingos, desde la terraza, le veía llegar con su coche cargado de hierros y cajas enormes. No se donde se iba a vender, ni tan siquiera lo que vendía, pero eran los días que más feliz estaba la chiquita del Down. Ese día, con su voz peculiar, saludaba a todo el barrio que se la cruzaba por delante. Tenía una hermana mayor que ella, esta empezaba a ser irreversiblemente guapa, con unas hormonas femeninas que pugnaban poderosas por hacerse notar. A su padre eso le jodía mucho, su hija se hacía mayor y ya tonteaba con chicos. La veía desde mi terraza, los chavales aceptaban bien a la peque del Down, imagino que para camelarse a la otra. Un tan correcto como interesado obrar el de estos jóvenes. Había otro vecino, calvo y cuarentón, que vivía con su madre. Tenía pinta de pajillero el cabrón, tan profesional como vocacional, y con un algo nada bueno en su mirar. También vivía una cucaracha, abajo, en el rellano, nada más pasar los contadores de luz y los buzones. Siempre en bata negra, incluso para deslizarse al súper. Otras tres vecinas eran desconfiadísimas y agoreras, una puerta cada una, un piso cada una, una mirilla que te vigilaba durante todo el tramito que duraba su descansillo... había días que, si me apetecía joder la marrana, subía sin encender la luz de la escalera. Podía ver como se abrían los puntitos de luz de las mirillas para controlarme, sin éxito. Subía silbando para que me notasen, para que sintiesen a alguien pasar por allí. No había ascensor y yo vivía en el quinto, así que tenía ojos y ojos que me vigilaban cada vez que, lentamente, subía a mi nido en la más alta de las ramas. Mucha gente insulsa, en resumen. Por ejemplo había una debajo de casa a la que no se la notaba mucho lo de ser cotilla y chismosa, incluso saludaba y se interesaba muy cortésmente por el día a día de cada uno de nosotros, pero esa también era muy hija de puta, quizá se situaba entre las primeras en el ranking. Esa fue precisamente la que levantó la voz de acusa y alarma en la comunidad el día que pasó la movida que os estoy contando. Era la hora del café aunque yo iba a comer. Según subía vi un primer corrito en el rellano que, a mi paso, se silenció herméticamente. Ninguna novedad hasta el momento. Se lo hacían así. Seguí camino y empezó el molesto zumbido a mi espalda: es que ahí sube mucha gente, decía una en un susurro contenido de esos de iglesia, ¡y menudas horas! añadía la segunda arpía, que encontraba su final en la tercera de las cotillas: han tenido que ser... El ruido de mis suelas gordas sobre los duros peldaños silenció su mierda... pero no lo suficiente, escuché: los del último, han tenido que ser los del último. Y la noria de sus disparates seguía girando en mi cabeza: con esas pintas y esos pelos. Una mierda me retuvo, de repente, justo antes de encarar el último tramo de escaleras. Era una mierda humana, estaba claro, o eso o era un perro muy crecidito. Con una zancada larga la esquivé, metí las llaves de la blindada y pasé dejándola ahí abajo. No podía creerlo, alguien se había cagado por todo el morro en la escalera de casa, por eso las cotorras estaban tan excitadas. Estaba claro que la guerra empezaba, porque, desde luego, yo no pensaba limpiar aquel cerote y por supuesto, quería que aquello desapareciese ya mismo de allí. En lo que pensaba eso, salí para corroborar el dato y, de paso, abrir la ventana de la escalera, justo encima de la apestosa ñorda. Un poco de aire no vendría mal, aquello era una inagotable bomba fétida y me negaba a que sus efectos se colasen por el pasillo sin haberlos invitado. Me metí en casa otra vez y me olvidé del asunto hasta la noche. De la mierda de los demás no me gusta ocuparme, menos cuando no se a quién pertenece. Los que llegaron tras de mí se toparon con el regalito, claro. Antes de cenar lo hablamos, con los críos hice chistes, incluso los vecinos de la puerta de al lado llamaron y dijeron que no había derecho. Eran Adolfo y Henar, con dos hijas pequeñas, que enseguida entraron en estampida para jugar con los nuestros, Alba y Samuel, rubia y moreno. La chiquillería también debatió sobre el coprolito anónimo, estaba ya en la boca de todos. Me acuerdo que unos meses antes de empezar con esta mudanza se habían separado mis vecinos, Adolfo y Henar: tan buena pareja y excelente familia, responsables con sus empleos, con ese cochazo, nadie se lo esperaba... Pero ahora, cuando la mierda, estaban unidos como pareja, y unidos a nosotros en la decisión de no limpiar esa caca de la que aún nadie se había responsabilizado y que a estas alturas olía en su plenitud, llenando con su respirar el rellano de la escalera. Henar rápido tomó un cubo con mucho detergente y agua y lo tiró escaleras abajo, directo al truño anónimo, que descendió un par de escalones, dejando en su lugar original un palomino asqueroso. Su marido le indicaba: así, así, que vaya abajo, por allí. Nos dijimos buenas noches y cada quién a su casa a terminar de cenar, ¿ponen alguna película hoy? La defecación siguió allí plantada varios días. Campaba a sus anchas entre restos de detergente seco, del que solo quedaba el colorcito verde del efecto pino. Por mi parte había añadido días antes tierra de gato, que dicen que quita el olor. En ese tiempo, los afilados comentarios de los vecinos apuntaban a nuestros cuellos más que nunca, llamándonos guarros, señalándonos como hacedores del cerote y doblemente cerdos por no haberlo limpiado. El olor las había llegado a esas arpías, incluso algunas subían a diario para ver como estaba su caquita. Nosotros, los del quinto, nos negábamos a limpiar aquello hasta que no se depurasen responsabilidades, era un asco, a nadie le gusta limpiar la mierda ajena, insisto, más una mierda que achacaban a mis amigos, que puede que sean guarros, pero de tontos nada, ellos hubiesen plantado el cerote más abajo, no en mi rellano. Pasadas dos semanas, un día ya no estaban los restos fecales secos. Ni idea de quién lo limpió, pero finalmente, se aclaró el negro origen de la hez. La señora de debajo, esa que saludaba y que no parecía tan cabrona, lo había visto todo por su mirilla. Se había callado como una mesa, pero lo había visto todo, como reconocería días más tarde. Resulta que un buen día por la mañana, la que estaba trastornada, Carmen, había llegado hasta la puerta de su casa con un apretón de la hostia, dándose cuenta de que no tenía las llaves de su puerta para entrar. Aún estando un pelín ida, llamó a las puertas de su descansillo para aliviar sus tripas cristianamente y nadie la abrió porque era la loca de la torre y las vecinas no la daban nada de cuartel. Pero si que la vieron, al menos una. Para esa vecina, la llamada al timbre fue la señal para amarrase a la mirilla y ver, sin inmutarse, como la pobre y diarreica mujer que hablaba sola muy a menudo, vecina suya, se hincaba en cuclillas sobre los escalones de la comunidad, soltaba su incordio de entre las tripas y daba por zanjando así de radicalmente su embarazosa situación. La japuta había visto toda la maniobra, ella misma no había dejado utilizar la taza del water a Carmen, quizá por miedo a que se le pegase su locura por apoyar el culo en el mismo tabloncillo. Carmen nunca dijo nada, apuesto que tenía cosas muchos más importantes en las que pensar. Ella soltó su mierda y fuera problemas ella que dicen que estaba enferma. Vecinos enfermos, los otros, ahí os quedáis con vuestras mierdas, las que queréis y las que no. Seguí a lo mío un rato más, metiendo cosas, tratando de ser ordenado. Tenía prisa, no mola que pase mucho tiempo entre decir y hacer algo. Me quedé pensando en dejar más a mano lo necesario: para afeitarme, gayumbos y calcetos, camisetas... demasiada mierda que mover, pero eso, mierda mía al fin y al cabo. Pensé, por último, que todo termina en una relación sentimental cuando en el fondo de tu corazón haces pié. Kike Turrón
|





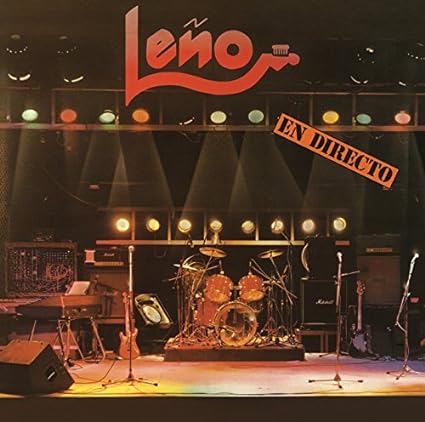
|
|
Licencia permisiva de Creative Commons | Aviso legal | Contacto | Facebook | Twitter | RSS Feed
Tecnología libre para un mundo libre. Manerasdevivir.com 1996-2025 |
