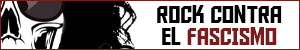| 19 de abril de 2024 | Publica tus noticias | El Rock and Roll es la Única Fe Verdadera Arrodillaos Perros Infieles |
|
Relatos :: Kike Turrón
Déjate la piel en una lata de rabos.
Me dirijo al Excalibur por inercia. Se me había olvidado que me juré hace unas semanas no poner el pie en ese garito. Me dije que nunca más, que para qué ir a un lugar incómodo, con portero gorila y donde se daban peleas y malas caras. Aquella noche entré, claro. Ahora estoy de vuelta. Las promesas a uno mismo muchas veces se transforman en barritas de incienso que prendes y que sueltan su aroma para manifestar su presencia sometiéndose a una combustión sin remedio, terminando en polvito que, a la menor corriente, desaparece. Imagínate las promesas que se hacen a los demás... El Excalibur no tiene nada especial salvo que es el que más tarde cierra si estás por Vallekas. Imagino que en muchos lugares hay otros igual, el último garito del barrio... igual de agradables que las piedras de un riñón, que también hay muchas repartidas por ahí. Pero ahí están, quien quiera que se las ponga. A veces yo. El de la puerta de esta vez se creía Éminem o bien se había comprado un chándal en la onda y había metido el pelo en el mismo bote de tinte, gorrita y capucha, prendas incluidas en el set que regalaba a la vista el muchacho justo al cruzar el umbral de la primera puerta del local. Tenía al lado a un enorme negro y gritaba de malas maneras a todos los que nos amontonábamos para entrar. Todos hubiésemos sido pequeños al lado de aquel armario caoba, pero el rubito lo era más. Daba golpes de ira sobre el mueblecito donde se apoyaba el negro. Éste sostenía en sus gruesas manos el taco de tickets, quedando a la altura de su ombligo el cajón con la pasta. Sus zarpas vibraban con cada golpe del pequeñajo, pero ni pestañeaba el bigardo. Hace un año no había que pagar, pero últimamente sí hay que hacerlo. En realidad la entrada es una consumición, pero a estas horas llega mucha peña que tan sólo quiere el sillón para dormir la mona y pasa de pagar, o, sencillamente, se han pulido todos los posibles y se trabajan algunos cubatas ajenos, cosa que deriva en hostias, o están otros como yo, que soy de los que piensa que ya pediré cuando me salga del rabo. Los de delante estaban con la cantinela que pensábamos echar los de detrás: tío, tío, pagamos una entre los dos, pero Tuuuumm ka, me-cago-en-la-puta-madre-de... Y más golpes sobre la mesita por parte del puño de la réplica del rapero yanki metido a portero de discoteca jevi. Uno al otro los chavales se dijeron algo en voz baja, imagino que se dijeron que a tomar por culo, que pagaban, que toda la carne en el asador en esta última etapa de la noche. Nosotros regateamos, y como éramos más, nos hizo una oferta, no sin antes hacernos otro sketch de portero atacado. Tuuum kaa. Aplausos: pa´ dentro. Pues directos a canjear los tickets por minis de cerveza, como si fuésemos un puñado de escolares irrumpiendo en el parque de atracciones dispuestos a disfrutar de todo cuanto se pone a su alcance. Y abajo a beberlos, que siempre parece más tranquilo. Suena música jevi y está lleno de jevis, de ahí el épico nombre. En el Excalibur siempre suena jevi, pero da lo mismo: a las horas que voy y en el estado en que uno lo pisa lo de menos es la música. Abajo se baila menos aunque suene la misma cantinela; hay billar y futbolín, en fin, otro ambientillo. Nos situamos cerca del futbolín porque alguien de los nuestros quiere jugar una partida. Como hay chicas en nuestro grupo quieren jugar, y el garito es una lata de pollas. Pronto se acumulan algunas monedas de quienes quieren entrar en la partida, la de futbolín. Por un momento en la noche y en calidad de rivales tendrán oportunidad de estar delante de unas chavalas sin que éstas puedan huir descaradamente. Entre las manos que plantan ficha veo las de los chavales que entraron antes que nosotros a la discoteca, los que quemaron su último cartucho del sábado noche en este tugurio, según su comentario. Al olor de la carne mujeril y futbolera, cubata en mano, habían decidido rascarse los bolsillos otra vez, aportando más carne a la parrilla en esta noche desenfrenada de euros. Los nuestros eran malos, hay que reconocerlo. Yo ni entré, pero aquellos que lo hicieron pronto me estaban pidiendo el litro y yendo a gastar el resto de las consumiciones que quedaban. Todos menos una pareja, precisamente de chicas, de las nuestras. Con la borrachera por guía habían ido eliminando a diferentes contendientes, incluidos los de la pandilla. A partir de entonces casi todos los perdularios (con todos los significados de la palabreja), al irse, gastaban una bromita. Se hacían los salados para dejar su muesca en la hipotética libido de las damas. Las chicas, esperando mejorar el presente y sabiendo lo que había, los despachaban sin soltar los mandos que empalan a los jugadores de madera: portero, defensa, media y ataque. Como en la realidad. La secuencia que mostraba el futbolín era buena, mejor que la que había en el centro de la sala. La lata de rabos vestía mayormente vaqueros, muchas camisas y botas camperas negras. Poca modernidad, poca diversidad. Si esto hubiese sido un partido de fútbol de barrio y yo el único chaval sin coger, no me hubiese gustado nada pasar a formar parte del equipo de la casa. De deportes y juegos de críos allí había poco. El Excalibur siempre te somete a un retroceso en el tiempo, no sé si es por las cortinas de terciopelo, esa brillante decoración a cuenta de pantallas de espejos, o sencillamente por el fensui del garito, que debe tener moho. Si tuviese el don de escuchar conversaciones ajenas en la distancia, en este lugar me hubiese gustado ser sordo. A lo mío. Me lié un porrito y seguí pendiente del campeonato de futbolín. Les había llegado el turno a los chavales que pasaron cuando nosotros. Uno alto y otro menos. A cada gol de las campeonas ambos maldecían, golpeando los mandos del cacharro o maltratando las patas del juego. Otro, otro y otro. El bajito sonreía y se concentraba en dejar la muesca de machote ibérico. El otro se había metido en el juego y no podía creer que perdieran los chicos, ellos. Eran chicas y esto no entraba en los planes de su enorme y etílico ego. Metió un gol, y otro, al fin. Mataba la rabia a patadas contra el juego de madera y la celebración también consistía en eso: creía que le daba suerte la violenta acción. Miró a su amigo y pegando el último trago al último cubata le dijo: vamos a poner toda la carne en el asador, a ganar, es mete gana. No sé si había visto muchas películas, tomado muchas drogas o crecido en un entorno raro, pero parece que se lo creyó, pues se subió las mangas, se crujió los dedos y se aferró a sus mandos como si se fuese a hundir el suelo y fuese a caer su cuerpo al mismísimo infierno. Fue sacar y clavársela. Las chicas se reían y se reían, brindando con dos minis repletos de cerveza helada. El pequeñito, encargado de la media, responsable de haber intentado controlar la situación se rió contagiado y, entre medias dijo: hostia, no he podido hacer nada, mirando a su compinche, cortando tímidamente su risa. Aquel chaval alto contemplaba el vodevil que le ofrecía su vida, creo que se le hizo en la cabeza ese silencio absoluto que se te hace cuando ocurre algo grave: se giró, se miró en uno de los espejos del garito y se golpeó la cabeza con fuerza contra el cristal. Aquello no era un gesto de agravio: el tío había partido uno de los gruesos espejos del Excalibur. Lo había hecho a voluntad y enseguida manó de su frente una primera ráfaga de sangre. Tuvo que notar ese calor tan especial que da la sangre propia en el careto, ese manto de calor que avanza inexorable sobre la piel. Me pillaba a la vista el suceso, pero a distancia. Antes de que diese un paso la gente empezó a pasarle clínex para que se limpiase la herida. Algunos se alejaban para no ponerse perdidos; otros, en cambio, se acercaban a curiosear y se marchaban con su propio diagnostico en dirección a la barra, buscando otro tema más interesante para las pocas horas que quedaban de noche de sábado. La ayuda del personal era continua; más bien era intromisión pura y dura, pero lo cierto es que cuando se terminaron los pañuelos de papel, empapados por la abundante sangre que no cesaba de emanar, la peña le empezó a dar lo primero que tenía a mano: papelillos de fumar, pañuelos del cuello con olor a perfume, papel del váter mezclado con pelotillas de bolsillo de pantalón vaquero el tío sujetaba una pelota de movidas muy poco higiénicas en la herida de su cabeza, no sabía lo que se había hecho y ya no estaba enfadado por haber perdido al futbolín. Desconcertado, contemplaba la cara de pánico de algunos de los espontáneos médicos que le diagnosticaban el hostiazo. La herida era profunda y la estaba rellenando. Alguien pensó en llamar a una ambulancia. Los del garito dijeron que nanai, que Urgencias estaba a un paseíto. Que menos escándalo y que andando, fuera de allí. Eso nos lo comunicó un colega que había subido a consultar a un gorila. El chaval seguía sujetando el amasijo de celulosa, lo retiraba un poco y brotaba más líquido rojo. Me acerqué a él, era una hostia importante, pero quería ver cuánto. Su compañero de partida permanecía alejado. Alguien le había dicho haz algo, llévale al médico. Decía con insistencia que no, alejado prudentemente del lugar, que no le conocía casi, que pasaba de la movida. Cuando me acerqué al espejo contra el que se había golpeado porque el tío se marchó al baño, contemplé la catástrofe. Metida entre las grietas del vidrio roto descansaba una loncha de cabeza, con parte de cuero cabelludo en el lote. Joder qué mal trago. Enseguida se lo dije al resto de nuestra peña: acércate, mira. Nadie daba crédito: ¿qué es? ¡Qué asco! Finalmente el chaval había cumplido, había puesto toda la jodida carne en el asador. Al día siguiente al levantarse contemplaría que el último cartucho de esa noche le explotó en la cara, pero que la misión estaba cumplida. Me juré que no volvería en un tiempo al Excalibur mientras apuraba el culo del último mini de birra. Tenía hambre, en unas horas ya sería de día. ¿Se prometió lo mismo el chaval al contemplar la tremenda cicatriz en su frente al día siguiente? Seguro que delante del espejo de su cuarto de baño, ya sereno, encendió la barra de incienso que es la promesa personal de no volver al Excalibur en una temporada. Kike Turrón.Del libro 'Al domador se lo tragaron las fieras' (2005) |




|
|
Licencia permisiva de Creative Commons | Aviso legal | Contacto | Facebook | Twitter | RSS Feed
Tecnología libre para un mundo libre. Manerasdevivir.com 1996-2024 |